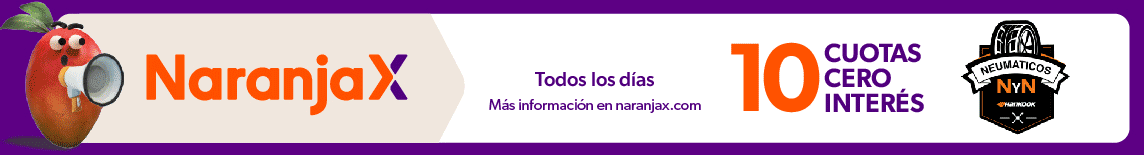Era un viernes a la tarde y fuimos con unos amigos a ver el atardecer sobre la calle Groussac. Mis amigos viven en Nueva Córdoba, lo que siempre me hace pensar que están acostumbrados a “otra cosa”, a otro ritmo de vida diferente al mío que vivo hace tiempo en Carlos Paz.
Ellos no tienen la naturaleza como telón de fondo de sus rutinas, no caminan por el borde de un lago todos los días ni pueden ver el atardecer desde lo alto de una piedra.
Sus atardeceres suelen ser vistos desde balcones y, con un poco de suerte, sin muchos edificios vecinos que les obstruyan el paisaje.
Cuando vienen a visitarme, eso es lo que quiero mostrarles: mi lugar, el lugar que elegí para vivir. El lugar por el que salgo a correr, donde se puede ver toda la ciudad, el lago, y el atardecer.
Por calle Groussac, los treinta metros de camino hacia la piedra más alta estaban llenos de basura.
No miento si digo que había cientos de colillas de cigarrillos, montones de pañales descartables, cajas de vino, papeles, latas de gaseosa y de cerveza. Basura que parecía haber sido dejada hace poco tiempo. Basura que se acumula con el pasar de los días.
El olor nauseabundo nos impidió sentarnos a contemplar la belleza de la vista. Y nos fuimos. No era eso lo que quería mostrarles.
De repente, tuve miedo de que eso sea a lo que yo “me estoy acostumbrando”. Y hoy me desperté convencida de lo contrario: No quiero estar rodeada de basura ni ver la naturaleza invadida por residuos y acostumbrarme a vivir en un entorno sucio y degradado.