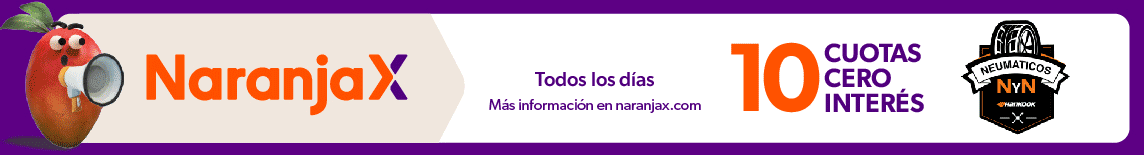La pandemia de coronavirus puso en el centro de la escena a aquellos a los que los periodistas sin mucho criterio solemos denominar jubilados, abuelos y que una parte de la sociedad llama viejos, así a secas.
Cuando comenzó la pandemia de coronavirus y supimos más o menos de qué se trataba busqué entre mis libros dos en especial. La peste, de Albert Camus y Diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares. El primero plantea, con detalles de un agudo cronista, una profunda mirada sobre los comportamientos humanos en tiempos de crisis extrema. Muestra de manera descarnada cómo somos y qué reacciones tenemos ante una problemática de la que nadie puede estar ajeno. Paréntesis: Boris Johnson, el príncipe Carlos, cayeron bajo el influjo del virus como lo hicieron simples mortales de todo el globo. Paréntesis 2: La irracional ira contra los médicos y el personal de la salud es otro elemento que habla de esa “locura social”.
Pero me quiero detener en Diario de la guerra del cerdo, el libro que estoy releyendo en estos días y que tiene estrecha relación con lo que describimos este jueves en un artículo de Carlos Paz Vivo en el cual reflejamos la problemática de muchos “adultos mayores” que se ven obligados a salir a la calle a hacer algún trámite bancario, a pagar servicios o, más simple, a comprar comida para alimentarse y seguir con vida.
Bioy es, para mí ojo de lector bastante vago, un escritor de una fineza superior que lleva en los diálogos de sus personajes el hilo de situaciones que pudo haber observado en su época, seguramente, pero se fueron sucediendo mucho más adelante en el tiempo en la vida real, incluso mucho después de su muerte en 1999. Por caso, la red Internet y la virtualidad ya habían arrancado, pero hay quienes señalan que de alguna manera la predijo unos 50 años antes en La invención de Morel, para muchos la obra cumbre del escritor argentino.
Al grano. En Diario de la guerra del cerdo hay brigadas de jóvenes que salen a matar “viejos” en las calles. Sin adelantar nada de la trama, nadie sabe bien el porqué pero se los acusa de agitadores y de frenar el desarrollo de la sociedad. Incluso hay hijos que se revelan, se unen a las hordas criminales y acusan a sus propios padres frente a matones que se hacen cargo de la tarea más horrenda.
Este miércoles, en la cola de una farmacia del centro de la ciudad, le escuché decir a un hombre de unos 70 años una frase que me llevó a la obra de Bioy Casares que estoy releyendo a paso lento en estos días. “Nos quieren muertos”, le dijo el hombre a una señora que avaló esa frase con una fuerte mirada a su interlocutor.
En la radio, los oyentes de Una de Cal, el programa en el que trabajo en Radio Más Rock (106.5) tuvieron opiniones diversas sobre la decisión de los adultos mayores de salir a buscarse sus cosas a la calle corriendo serios riesgos de contagio. Los hubo en el mismo tono de los que en la obra de Bioy serían los que aborrecen la senilidad. “No puede ser que no sepan manejarse con tarjetas de débito”, dijeron unos. “Hace mucho tiempo que se les otorgaron beneficios para que no tengan que ir al banco a hacer cola”, enfatizaron otros.
También hubo de los otros y uno, sobre todo, que hizo reflexionar: el oyente remarcó con fibra roja en el meollo del asunto al señalar que nos preocupamos por atacar a nuestros mayores sin comprender que es el sistema bancario el que los hizo volcarse a las calles hace unas semanas atrás para buscar un mango para comer o hacer el trámite que los habilite a cobrar. Me hizo pensar en que generalmente miramos las cosas desde la comodidad de nuestro teléfono móvil con aplicaciones que nos hacen más bellos pero no contribuyen a enriquecer nuestro pensamiento y, sobretodo, nuestro respeto a quienes nos han precedido, formado y acompañado en nuestro crecimiento.
Un colega me envió un audio de WhatsApp con la opinión de un amigo sobre el tema. Contó al detalle su problema personal: tiene la suerte de que sus dos padres están sanos, los acompaña de la mejor manera haciéndole las compras que ellos le piden que realice, está atento a sus necesidades pero… él también tiene un trabajo que se incrementó al doble desde que comenzó el Aislamiento Social Obligatorio y eso lo lleva a no poder estar todo el tiempo atento a lo que hacen sus padres. Admite, el amigo de mi amigo, que es muy probable que en algún momento del día alguno de sus padres salga a hacer una compra o un trámite. “No me lo van a decir, pero estoy seguro que lo hacen”.
Caminando de vuelta a mi casa después del trabajo me crucé con un hombre de mi pueblo, Malagueño, al que siempre saludo con esa complicidad del afecto mutuo. Le voy a cambiar el apellido para no identificarlo.
-¿Cómo anda, don Aguirre?; le pregunté.
-Muy bien, pibe, muy bien; respondió, sonriente como siempre.
– Si le hace falta algo, me avisa; le dije y pregunte:”¿Y qué es lo que más extraña, don Aguirre?
-Y, qué va a ser, ir al bar con los muchachos.
Ahora, me pregunto, ¿Quién puede objetar algo en esa respuesta?
Pienso en mi madre, a la que no tengo desde hace 9 años y a la que todavía busco en la cola de los bancos en la cara de alguna señora con facciones similares, y me digo y nos digo: ¿por qué no tender una mano en lugar de tanto juicio sin fundamento?