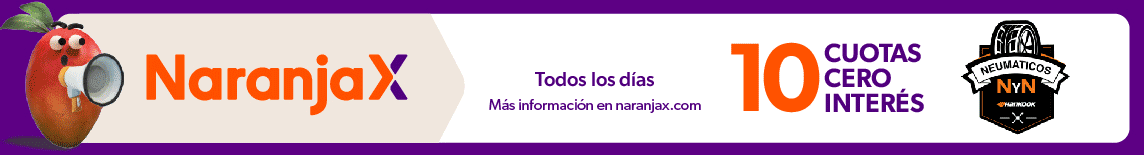Por Fernando Agüero. Mi bisabuela, Lucía Barbatti, murió en la epidemia de viruela que azotó nuestro país en la década de 1910. Había venido de Roma unos años antes a encontrarse con mi bisabuelo, Sempronio Pisoni, con quien se casó “por poder” ante un juez romano. Sempronio ya estaba aquí, ante otro juez, en Córdoba, esperándola. Es que a Lucía sus padres no la dejaban viajar si no estaba casada.
Mi nono Antonio tenía 4 años cuando su madre murió. La hermana mayor, Catalina, que en 1910 tenía 12, se puso al frente de los quehaceres domésticos y la crianza de sus hermanitos mientras Sempronio atendía el negocio familiar, una despensa, en la esquina de Tucumán y Salta, en Malagueño.
La epidemia de viruela azotó a nuestro país con crudeza y los relatos que llegaron a mí de mis abuelos se me grabaron a fuego.
En estos días de pandemia, de cuarentena oficial, de reclusión obligatoria, pensé muchas veces ni nono, en sus hermanos, en mi bisabuelo al que no conocí (tengo en mi casa el baúl que trajo desde Italia en el barco que lo dejó en el puerto de Buenos Aires). Pensé en cómo esa tragedia familiar moldeó la vida de Antonio, mi nono, un hombre robusto y alto, de un carácter fuerte, curtido por la dureza del trabajo y aplacado por el asma. Y en cómo esa historia llegó hacia mí y toda su descendencia. Yo lo recuerdo como a un abuelo cariñoso, dispuesto a jugar a pesar de los achaques, y con humoradas que se repetían en el día a día.
Más de un siglo después, la pandemia de coronavirus nos encuentra con avances científicos y tecnológicos que ni siquiera hubieran imaginado nuestros abuelos. Sin embargo, nos vemos tan vulnerables como ellos, con preguntas que aún no tienen respuestas claras y desafíos cotidianos impensados dos o tres meses atrás. Salir a comprar es todo un tema y contar con el dinero para hacerlo, quizás es el que más acucia a muchas de nuestras familias.
Y más allá de estar conscientes de nuestra condición de seres finitos, la amenaza del contagio se multiplica en millones de mensajes por redes sociales provocándonos eso que llamamos paranoia. La palabra significa fuera de la mente. De la razón, agrego.
Números que mandan
Los números mandan en nuestra época. Y por eso desde los medios nos “desvivimos” por aportar cifras de muertos de Italia, España, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, China y… Argentina. Casos probables, análisis que van al Malbrán, estadísticas diarias, reportes.
El miedo suele paralizarnos pero hay gente a la que la envalentona y le pone el cuerpo a la vida, aún en estas condiciones en que el contacto con el otro ya parece ser una amenaza latente.
En estos días hemos reflejado historias de este tipo de personas. Las que salieron a buscar comida para aquellos que la están pasando mal porque no pueden estar en la calle y trabajar para hacer la diaria y comer.
Pero, como dice Albert Camus, “lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”. (Agradezco la cita al profe Eduardo de la Cruz, cuyo post robé y compartí).
Y hemos visto cosas en estos días que se asemejan a esa imagen de La Peste, el genial libro de Camus. Las rencillas por saber quién más da y a cuántos, las fotos “dando”, la falta de compromiso comunitario y de observar las verdaderas necesidades más allá del rédito político, de la tajada a sacarle a la pandemia.
El negocio, las subas de precios, la fiebre por comprar para acaparar. Los despidos, las suspensiones.
Pero no todo es así, afortunadamente, no es solo eso lo que pasa.
“Hay ríos subterráneos”, hay gente que no posa para El Gráfico atajando un penal, hay personas que se la juegan todos los días por los otros sin esperar nada. Son médicos, policías, enfermeros, bomberos, laburantes del transporte, y otros oficios que siguen haciendo andar la rueda mientras millones se quedan en sus casas, haciendo caso a la acción comunitaria, a la vacuna humanitaria que nos damos quedándonos a resguardo y cuidando a los demás.
En un control policial que me detuvo este lunes, el oficial de la Caminera que me pidió mi permiso para trasladarme, después de leerlo me dijo: “Buenos días, señor, cuídese mucho”. En ese instante lo miré a los ojos y noté en su mirada que no había sido una frase dicha al pasar o de cortesía. Le devolví el deseo y continué mi camino a casa. Se trata solo de cuidarnos, entre todos.
La muerte de Lucía, mi bisabuela, marcó a mi nono y a la generación que le siguió. A la mía llegaron los relatos y la vivencia de una relación entrañable de mi madre con su familia y su prima Amalia, hija de Catalina, la niña-adolescente que fue también madre de mi nono y sus hermanos. En aquel Malagueño de los albores del siglo XX, no hubo familia a la que no tocara la peste. Y desde esa desgracia se fortalecieron los lazos y se cimentó una comunidad.
Mi pequeña historia familiar, en medio de millones de relatos del pasado que cada uno tiene, me alienta a pensar que la esperanza debe estar puesta en ese sentir de comunidad que viene con nosotros desde que empezamos a caminar erguidos.
Lejos de la foto para compartir, del Like fácil, del posteo catastrófico y el mensaje vacío en cadena. Porque de ésta como de todas, debemos entenderlo alguna vez, no podemos salvarnos solos.