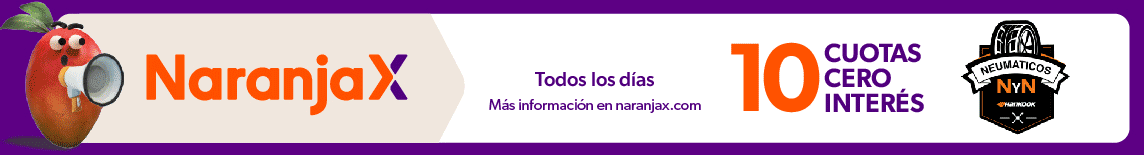Por Luis María Amaya. Habitamos arenas movedizas. La disolución de todos aquellos significantes y estructuras que nos permitían amarrar al orden simbólico de lo social y al sentido (de la vida) nada tienen de azaroso.
En nombre de las libertades liberales desandamos el camino hacia las nuevas formas de totalitarismo: extraña paradoja, de aquél ‘prohibido prohibir’ y los escombros del Muro (de Berlín) que prometían el paraíso de las democracias burguesas en este mundo a la proliferación de las aberraciones del presente, donde las perversiones y el odio campean sin reparos. Donde el cinismo –como bien me lo recordase un amigo hace unos días- ha dejado de ser un atributo personal para transformarse en una ‘práctica social’: una comunidad haciendo gala de una retórica engañosa que lo subordina todo a la eficacia sin reparar en los medios; unas formas de ser y hacer dispuestas al sacrificio del ‘estilo’ en favor del éxito. Y, por supuesto, unos modos de comportarse que -arrasado el pudor- se cargan con socarrona insolencia el campo de lo moral, y del Otro.
El río está tan revuelto que uno duda al momento de elegir las palabras con las que dar cuenta del estado de situación. No porque dude de ellas, sino porque arrasado el campo de los significantes consensuados, o sea: el campo de la política, el campo de ‘lo común’, cualquier ganso –en nombre de la libertad de expresión y sus derechos individuales- creerá haber hecho su aporte cancelando toda discusión en nombre de ‘su’ verdad. Es el precio que pagamos por haber tirado al niño junto al agua sucia.
Los totalitarismos contemporáneos se presentan bajo el semblante de ‘lo democrático’. Han logrado el pase de magia perfecto: cometer sus crímenes a plena luz del día, frente a los ojos del mundo entero, y que allí otros muchos vean ‘justicia’. Hay un otro abyecto al que es lícito borrar del mapa la comunidad. En ese sentido los sucesos de Bolivia no hacen sino reeditar la lógica del genocidio originario con la que el Conquistador le dio forma a la hispanidad entre nosotros. Añez se autoproclama presidenta y, con orgullo, hace ingresar la biblia al Congreso, mientras Camacho quema la wipala y restituye la cristiandad al orden (in)constitucional. Uno, que todavía espera algo de pudor entre los canallas, observa y no puede dejar de sorprenderse ante lo que ve. Cinco siglos igual; pero ahora hasta la grey que será carne de matadero azuza la cacería.
Las nuevas tecnologías, los medios masivos de comunicación (empresas con fines de lucro, por si se nos ha olvidado el detalle) y los sicarios a sueldo que las formas del eufemismo llama ‘trolls’, hacen bien su parte: pluralizar posverdades; o sea, mentir a discreción. Pero bien valdría recordarlo, no hay impunidad sin una larga cadena de complicidades. He allí donde ‘hacer de ganso’ no tiene nada de ingenuo, ni de neutral.
Arendt acuñó tras Eichmann y aquel juicio de Jerusalén una categoría novedosa, controversial, y muy precisa, para dar cuenta de las nuevas formas que podía asumir el mal, incluso el mal radical. Banalidad del mal, la llamó, mientras nos explicaba… “a pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquiera podía darse cuenta de que aquel hombre no era un monstruo (ni un fanático, ni un genio del mal, ni un loco). Únicamente la pura y simple irreflexión fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. No era estupidez, sino una curiosa, y verdaderamente auténtica, incapacidad para pensar”. Desde entonces la aplicamos en aquellos casos donde el Sujeto, renunciando a sus atributos humanos más elementales -como es el de su disposición a pensar- se permite el crimen, o la complicidad, por ignorancia, por pereza, o por desidia.
Es cierto, entre nosotros, muchos de los que ‘hacen de gansos’ además de cierta condición pusilánime esgrimen la de ser sujetos atravesados por el odio, lo cual sólo haría parcialmente adecuada la caracterización de Arendt, sólo parcialmente…
Cabría especificarlo aún más, si fuese posible: ganso no es aquél que piensa distinto a mí, no es mi adversario ideológico, no es el que no se alinea bajo la misma bandera que cobija a los míos. El ganso del que aquí se intenta un esbozo se parece bastante al Idiota de los Griegos –ese que se desentendía de los asuntos de la comunidad en pos de sus intereses egoístas-, sólo que a diferencia de él, éste cree que esa forma de intervenir en lo público es ‘hacer política’. He aquí la paradoja, el ganso es un sujeto con disposiciones totalitarias que se ve a sí mismo como el más radical de los demócratas. Bajo ese halo hace discurrir la vida, y la hace (im)posible.
Es cierto, después de Freud y Kant sabemos que algunas cosas son ‘imposibles’, entre ellas, educar y gobernar; sin embargo, si ‘el mundo de la vida en común’ aún nos interesa habrá allí una tarea que demandará ciertos esfuerzos.
Irrenunciables, tal vez.